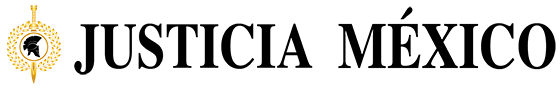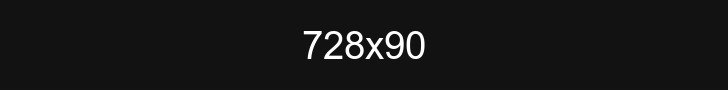Vox Populi Ver todos
JUSTICIA Y PSICOANáLISIS
- Autor : GABRIEL CHISCO
- Fecha : Jueves 31 de Marzo de 2011 12:48
- Tipo de Usuario :

- Visitas : 3,476
Justicia y psicoanálisis
Por Gabriel Chisco Z.
El presente trabajo es una reflexión acerca de las relaciones que median entre la justicia y la ley. Lo haré enfatizando aquellos aspectos que, me parece, podrían favorecer un diálogo con el psicoanálisis.
De esta forma tenemos que la justicia y ley, como es sabido, nos acompañan, como si fueran una sombra, desde los mismos inicios de la tradición occidental y esa porfiada presencia suya nos da ya una primera pista acerca de la importancia que reviste aquello que convocan. No creo que sea este el momento de hacer una revisión exhaustiva de este problema; pero creo que podría resultar útil llamar la atención acerca de sus principales momentos para favorecer así, más tarde, una reflexión sobre este asunto desde el psicoanálisis. Como ustedes verán, al revisar los principales aspectos que presenta la relación entre la justicia y la ley, es indispensable exponer, o intentar exponer, algunas cuestiones éticas. No es de extrañar, la ley y la justicia, como el conjunto de la ética, intentan medir las acciones humanas.
Voy a comenzar, como suele ocurrir, en este tipo de análisis, con algunas opiniones de Aristóteles. Este filósofo griego, más sin duda que otros pensadores, ha ayudado a configurar parte de nuestro pensamiento acerca de la justicia y, por eso, no está demás que intentemos, por un momento, volver a él.
En general, pudiéramos decir, la palabra justicia designa –en la cultura jurídica- una medida o un intento de medir, nuestras acciones, un intento de mensurar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Una acción injusta (leemos en Aristóteles) "es aquella que toma más o toma menos de lo que le corresponde: hay injusticia, pudiéramos decir, cuando hay una falta, cuando existe una deuda, sea porque se recibió demás (por ejemplo, usted recibió honores que no merecía), sea porque se recibió de menos (usted es un criminal que recibió un castigo leve)".
El filósofo –como lo llamaba Santo Tomás- denomina a esa falta pleonaxia, una palabra que podríamos traducir por codicia. Es injusto, leemos en Aristóteles, quien tiene un deseo inmoderado de lo más, de aquello que no se corresponde con sus méritos. Ser justo, entonces, diríamos, siguiendo la tradición aristotélica, es no ser codicioso, es ser capaz de moderar el deseo.
Por el contrario, ser injusto, es una falta que se configura, pudiéramos decir, paradójicamente cuando no se es capaz de tolerar la falta, la falta de aquello que se apetece, pero que, sin embargo, no es merecido. Por supuesto, Aristóteles no desvincula la injusticia –esa forma inmoderada del deseo- de la prosecución de una buena vida.
El telos al que la vida humana debe encaminarse, supone la virtud y la principal de todas las virtudes es la justicia, de donde se sigue que quien es injusto –quien padece el vicio de la pleonaxia- tampoco alcanza la plenitud, el telos, la eudaimonia que es lo que, con algunos problemas, puede ser traducido como felicidad. Ya no en la ética nicomaquea, sino ahora en la Política.Aristóteles atribuye a la pleonaxia, a la ambición, un amor por la vida, pero no por el bien de la vida. Así, entonces, me parece a mí, podemos afirmar que la justicia en Aristóteles está vinculada con la excelencia, lo cual quiere decir que la medida de nuestras acciones no está dada por nuestros deseos, sino por un telos que se impone de manera heterónoma a lo que somos.
Las afirmaciones precedentes se relacionan con la justicia como virtud, con la justicia como una cuestión estrictamente ética. Pero hay todavía en Aristóteles otro uso de la palabra justicia que ya no alude directamente a la medida de nuestras acciones –cuyo reverso, como vimos, es la pleonaxia, la ambición- sino al criterio de esa medida. Creo que este segundo sentido que el concepto de justicia posee en Aristóteles se relaciona más bien con aquello que, modernamente, denominamos ley.
Aristóteles denomina a esto último justicia política, la que existe entre personas libres e iguales. Este tipo de justicia –lo que modernamente, y con alguna licencia, llamaríamos derecho- es de dos tipos, o es natural o es, en cambio, legal. La primera, esto es la justicia natural, es la que tiene en todas partes la misma fuerza (“como el fuego que quema tanto aquí como en Persia”, según la famosa fórmula de la etica nicomaquea5), la segunda que esta fundada en la convención y en la utilidad (“como las medidas –dice Aristóteles- porque las medidas de vino o trigo no son iguales en todas partes, sino mayores donde se compra y menores donde se vende”).
Parece evidente en el texto de Aristóteles –un texto, insisto, que ayuda a configurar una tradición en la que todavía nos movemos- que la justicia natural se relaciona con el hecho que los seres humanos compartimos un mismo ergon, una misma función y, por lo mismo, poseemos un mismo tipo de excelencia. La justicia legal se relaciona, en cambio, con actos que son en principio indiferentes, pero que llegan a ser correctos o incorrectos, justos o injustos, en virtud de una disposición de la voluntad.
De este texto, como es suficientemente sabido, derivó Santo Tomás la distinción entre cosas o acciones que son malas in se y cosas o acciones que son mala prohibita: hay cosas que son malas en sí mismas, otras que son malas porque están prohibidas. Todo esto explica que en la tradición inaugurada por Aristóteles, la justicia no sólo queda definida como lo contrario a la pleonaxia, al deseo excesivo, a los desmedidos, sino que la justicia es también –entre hombres libres e iguales- aquello que es conforme a la ley y la injusticia aquello que la contraría. La razón de todo esto radica en que para Aristóteles, como después para Santo Tomás, la función de la ley es ordenar hacia el bien, hacia el telos o excelencia. Tanto la pleonaxia (el vicio de la injusticia) como el incumplimiento de la ley, conducen, finalmente, a una falta: a apartarnos de la excelencia (siendo la excelencia, como vimos, algo distinto a la realización de nuestros deseos y, en consecuencia, una falta respecto de los deseos).
Voy a dejar hasta ahí, por un momento, el texto de Aristóteles, no sin antes subrayar un par de cosas que me parecen especialmente importantes. La primera es llamar la atención acerca del hecho que la justicia y la ley están relacionadas con la contención, con el discipinamiento, finalmente, del deseo, hasta el extremo que uno podría pensar – recuerdo haber leído algo de esto en Lacan- que la ley constituye al deseo, al mismo que, sin embargo, más tarde, intenta contener. La segunda cuestión que querría subrayar –no por ánimo, insisto, de hacer una exégesis de Aristóteles, sino con el ánimo de favorecer luego una conversación con el psicoanálisis- es que para Aristóteles el tema de la justicia es indiscernible de la posibilidad de los seres humanos de ejecutar actos voluntarios. La voluntariedad de una acción, sin embargo, no queda definida en Aristóteles como una absoluta soberanía del agente, sino como una elección del agente en un entorno de restricciones, en un espacio de carencia.
Elegir es, hasta cierto punto, resignar también nuestros deseos. Cuando escogemos, sugiere Aristóteles, no hacemos lo que queremos: hacemos lo que queremos, dentro de lo que podemos. Actuar, diríamos, es actuar en la medida de lo posible. Hasta ahí, pudiéramos decir, Aristóteles.
Los análisis de Aristóteles fundan en parte muy importante el piso en el que, hasta hoy día mismo, nos movemos cuando hablamos de la justicia. Aunque es probable que no sea el propio Aristóteles, sino más bien Aristóteles, mediante Santo Tomás, el que llega con mayor frecuencia a nuestros oídos. En Santo Tomás –al contrario de lo que ocurre en Aristóteles- el modelo de lo público no es el ámbito del logos, de personas libres e iguales, sino la casa, el oikos. En su texto sobre de monarquía el reino (el estado, diríamos hoy) es presentado analógicamente como una casa al cuidado de la autoridad (al cuidado del padre, del pater familia) quien, mediante la ley, endereza racionalmente a la comunidad hacia el bien común. Actúa injustamente quien obra contra la ley (contra la voluntad racional del padre, diríamos) porque la ley es la medida de la excelencia humana, aquello que nos conduce al telos, aquello que contiene el deseo y la concuspicencia. “No es alabado o vituperado el que teme o se irrita, sino que el lo hace de un cierto modo, esto es, conforme a la razón o en contra de ella”.
Hasta el momento en hemos llegado, es decir, hasta el momento cuya culminación es Santo Tomás, no hay discusión alguna acerca de ese modelo posthomérico de la excelencia. En otras palabras, no se discute que las acciones humanas se miden por su telos y no, en cambio, por los deseos del agente. Tampoco parece discutirse que existe una cierta línea de continuidad entre la ética y la justicia. La justicia es una forma de excelencia, una forma de virtud que contribuye al logro del telos, en palabras de Aristóteles, al logro de la bienaventuranza, declara Santo Tomás. Hay, en otras palabras, una continuidad entre lo que es bueno, lo que es correcto moralmente, lo que es justo, y lo que es, finalmente, legal.
Con Kant, sin embargo –cuya influencia todavía late en nosotros- la situación comienza a cambiar. Porque Kant reivindica la autonomía, la posibilidad del autogobierno. En uno de sus varios ensayos poscríticos –La religión dentro de los límites de la mera razón- Kant afirma que no es deseable que las verdades de la religión pudieran ser deducidas racionalmente porque esto, sugirió, produciría fanatismo. Existen pocos textos, me parece a mí, que pongan de manifiesto –de manera filosóficamente tan explícita- lo que hay de notable y de revolucionario en la filosofía moral de Kant. Pensar por sí mismo – uno de los lemas de la Ilustración- es, a primera vista, una proposición que, sin graves problemas conceptuales, podría haber sido aceptada por un medieval (desde luego, por Santo Tomás).
El quiebre que instala Kant no consiste en eso, entonces (no consiste en instarnos a pensar por nosotros mismos) sino en algo que es todavía más radical, a saber, en la idea que la vida humana no posee un fin humano completo al que la reflexión debiera ceñirse (en el texto sobre la religión Kant descarta explícitamente que la moralidad requiera algún fin). Cosa distinta, los seres humanos estarían llamados a discernir por sí mismos cómo han de vivir su vida; a escribir sin sujeción a una pauta previa, el guión conforme al cual su vida habrá de desenvolverse.
Me parece a mí que este texto muestra hasta qué punto Kant –de una manera que no habría ocurrido ni con Aristóteles, ni con Santo Tomás- comienza a producir un concepto de justicia que pudiéramos llamar moderno, porque desvincula la cuestión estrictamente ética (la existencia de un telos) de la cuestión de cómo organizar la convivencia.
De otra parte, y en lo que respecta a la cuestión ética, Kant la desvincula (o pretende desvincularla) absolutamente de los deseos. Una voluntad libre, para Kant, es decir, una voluntad moral, es una voluntad que no se encuentra patológicamente orientada por las inclinaciones, sino, más bien, una voluntad capaz de constituirse en principio del obrar universal, desprovista, a fin de cuentas, de toda inclinación. La moral en Kant, va a estar, a partir de aquí, desprovista de todo telos, erigida nada más que desde un deber incondicionado, un deber inmune a todo deseo.
Esto le permite a Kant –y a nosotros con él- distinguir la moral del derecho, en la medida que este último exige conformidad con el deber (exige que usted ajuste su conducta a lo previsto en la norma) aunque lo haga por cualesquier motivo (por ejemplo, por miedo al castigo).
El derecho –dirá por eso Kant- es el conjunto de las condiciones bajo las que el arbitrio de cada uno puede conciliarse con el arbitrio de los demás conforme a una ley general de la libertad. El derecho –la ley, diríamos- permite que coexista nuestra autonomía en medio de un espacio general de libertad. Mientras el actuar ético se funda en la pura universalidad de la máxima –desprovista, a fin de cuentas, de toda facticidad- el derecho aspira más bien a la corrección del obrar, tolerando cualesquier motivo.
La buena voluntad –esa que, incluso en medio de la mayor impotencia del agente, es capaz de brillar como una joya, según la famosa expresión de la fundamentación para la metafísica de las costumbres- se constituye como una pura sujeción al deber concebido como la esfera del obrar incondicionado. El derecho, la ley, por su parte, ya no la ley moral, sino la ley humana, la ley jurídica, demanda simplemente un obrar conforme al deber, un acto coincidente con el que la norma prescribe; aunque se ejecute por cualesquier motivo. En el mundo de los hechos, en el mundo fenoménico, el deseo queda entonces entregado a sí mismo a condición que sea universalizable. La ética no prescribe que deseos debe usted tener y el derecho no se inmiscuye en los que, de hecho, tiene.
Quizá por eso Lacan, en algunos de sus escritos -Kant con Sade, sino recuerdo mal12- sugiere que Sade pudo, con razón sustituir el imperativo kantiano por un imperativo del placer, porque si, en efecto, los deseos quedan en Kant, en tierra de nadie, ¿por qué no podrían ser entonces universalizados?.
Así como Sade quizo universalizar el placer, mediante una reiteración, pudiéramos decir, del gesto kantiano, así también la tradición política de Occidente –particularmente la tradición liberal- pudo instituir, a partir de ese mismo principio de universalización lo que hoy día conocemos como derechos humanos. Las formas más populares y más laicas de los derechos humanos, se fundan en lo que autores como Rawls o Habermas llamarían un punto de vista imparcial que no es más que un procedimentalismo a la Kant.
La figura de Kant es especialmente importante por varios motivos. El principal de ellos es, desde luego, que Kant establece el piso desde el que se intenta, en la modernidad, fundar las instituciones: homogeneizar, diríamos, los multiformes mundos de la vida desde la abstracción de la universalidad. Es cierto que Hegel reprochó a Kant una cierta falacia abstractiva; pero es cierto también que no parece ser posible, en la abigarrada pluralidad de lo moderno, alcanzar un fundamento intersubjetivo para las instituciones sino desde una muy lejana abstracción (eso es, me parece a mí, lo que han intentado autores como Rawls o como Habermas).
Es cierto también, por otra parte, que Nietszche –ese sujeto a quien Ricoeur, sino recuerdo mal, llama profeta de la sospecha sugirió hasta qué punto una buena genealogía mostraría que no hay algo así como un deber incondicionado; pero un punto de vista como ese supone, como es obvio, hacer la genealogía de instituciones que encuentran su fundamentación en un punto de vista como el de Kant.
Permítanme que me detenga en este momento en el que la moral se ha separado del derecho y de los deseos (ese es, como sabemos, lo notable del aporte de Kant) para reflexionar un momento acerca de la importancia que eso tiene para el derecho y la justicia tal cual se las concibe en el estado moderno. Me serviré, para alcanzar ese objetivo, de alguna observación de Benjamin.
Creo que es en Iluminaciones donde Benjamin observa que el derecho intenta asegurar la justicia de los fines, mediante la legitimación de los medios.La justicia del estado, en otras palabras, consiste, en la modernidad, en la exclusión de ciertos medios. En definitiva –sugiere Benjamin- donde hay derecho positivo (lo que Aristóteles, como ustedes recuerdan, llamaba justicia legal) los individuos renuncian a que la justicia de sus pretensiones legitima, sin más, el uso de cualquier medio. Cuando esa renuncia no se produce, existe eso que los escritores del siglo XVII acostumbran denominar "estado de naturaleza”: una lucha permanente, y la mayor parte de las veces, violenta, por el reconocimiento de los propios fines.
La exclusión de ciertos medios que el derecho efectúa, se relaciona, por otra parte, con la exclusión de los motivos. Juzgar las acciones y no los motivos es, como vimos sugirió Kant, la diferencia que media entre la justicia o la moralidad de una acción, por una parte, y su legalidad, por la otra. Juzgar la legalidad de una acción no requiere evaluar los motivos últimos que el agente tuvo en vista al tiempo de ejecutarla. La criminalidad de una acción deriva del medio empleado y no, en cambio, de la injusticia de sus pretensiones o la radicalidad de sus motivos. La “banalidad del mal” que, luego del juicio a Eichmann, proclamó Arendt, encuentra aquí todo su sentido.
El mal, visto desde el derecho es, en efecto, una cuestión banal. Importa poco, por ejemplo, si los desaparecimientos en Chile acaecieron como resultado de una planificación deliberada y si los victimarios las llevaron a cabo con la desaprensiva eficiencia del burócrata. En la medida que el derecho juzga la legitimidad de los medios, pone en paréntesis, al tiempo de formular el reproche, la profundidad y la índole de los motivos. Entiéndase bien, sin embargo, lo que afirmo: si, como hemos visto, la ética y el derecho modernos ponen en paréntesis los deseos –la inspiración patológica de la voluntad como, supongo, diría Kant- de ahí se sigue que para el derecho son los medios y no los fines los repugnantes.
Ahora bien, si lo anterior es así, se comprende entonces que, desde el punto de vista estrictamente conceptual, carece de todo sentido jurídico pretender justificar, o condenar, una acción esgrimiendo los motivos últimos que la animaron. Justificar las desapariciones y torturas, en base a motivos nobles –la salvación de la patria, por ejemplo- importa no una afirmación del derecho, sino su negación: supone pretender que la justicia última de mis acciones legitima los medios que empleo.
Por eso los esfuerzos de contextualizar las violaciones a los derechos humanos, a fin de aminorar el reproche que generan y la repugnancia que todavía causan, en vez de constituirse en un argumento jurídico –en un argumento admitido por la práctica institucional que denominamos Estado- equivale a su negación. Los tribunales de justicia poseen, por eso, un nombre hasta cierto punto equívoco. La justicia que debe caracterizarlos alude a ciertas virtudes procedimentales –imparcialidad, por ej.- y no a la índole de su función.
Hacer justicia, en el Estado Moderno, no quiere decir juzgar los fines últimos o los motivos del obrar, sino, simplemente, emitir un pronunciamiento acerca de los medios empleados. Resistirse a que eso se efectúe, es una resistencia al derecho.
Creo –y supongo que en esto estaremos de acuerdo- que es hora que termine. Con todo, permítanme nada más recapitular brevemente algunas de las cosas que he querido decir, no claro, porque tema que ustedes nos las hayan entendido, sino más bien por el temor de haber sido yo mismo insuficientemente claro.
Sugerí, al iniciar mis palabras, que la justicia y la ley acompañan a la tradición occidental con la porfía de una sombra. Sostuve que en la tradición posterior a Homero y en particular por boca de Aristóteles, la vida humana comienza a ser concebida bajo la forma de la excelencia, es decir como un esfuerzo por erigir en nosotros algo que nosotros no inventamos. La tradición rival, en cambio, defendió una idea de la vida humana como la realización, simplemente, de nuestros deseos.
La vida como excelencia transforma a la justicia en una especial forma de moderación cuyo extremo opuesto, como vimos, es lapleonaxia, el deseo del exceso o el exceso de deseo. A esa concepción de la justicia como virtud, se suma la concepción de la justicia política, que se instituye como una regla o medida de nuestros actos.
La justicia procura no que amemos la vida, sino el bien de la vida, como declara el propio Aristóteles en la política. Esa tradición –que continúa, por cierto, con influencias de Agustín, en Santo Tomás- es quebrada por la irrupción moderna de Kant. Kant consuma, diríamos, la distinción entre juridicidad y moralidad e independiza a esta última de los deseos por la vía de instituir un deber incondicionado. De esa manera, Kant no sólo da origen al procedimentalismo –que hasta cierto punto continuarán Rawls o Habermas- sino que tematiza un rasgo muy propio del derecho moderno: el intento de instituir la justicia por la vía de excluir el uso de ciertos medios. Lo que esto significa, me parece a mí, es que la justicia moderna no juzga la legitimidad de los fines del agente (si nobles o perversos) sino nada más se pronuncia acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de los medios empleados. Todo esto hace que las sociedades modernas sean plurales y diversas, pero todo esto hace también que las instituciones sean siempre, para una vida humana, insatisfactorias.
La relación con lo más intimo y urgente –el viejo problema de la ética: la distinción entre el deseo y el deber- está muy lejos de las instituciones modernas y pertenece a una esfera de asuntos -la vieja esfera de lo público- que en las sociedades contemporáneas, plagadas de reality show e hipnotizadas por el marketing, está, como sabemos, en retirada o descansando en el diván del psicoanalista.
| Califica este artículo: |